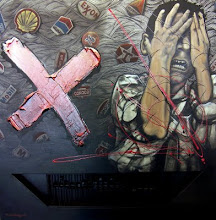Signos de luz:
la
huella de Manuel Bojórkez en la fotografía tijuanense
A la memoria de Manuel y al corazón de Paty, con todo mi sincero afecto,
gratitud y cariño.
Roberto Rosique
Manuel Bojórkez (Tijuana, B. C., 1953–2025) fue un fotógrafo
profundamente vinculado a la docencia y a la promoción cultural del quehacer fotográfico,
facetas que ejerció con una dedicación insuperable. Su legado no solo se mide
por su producción artística, sino también por su papel como formador de
generaciones y como impulsor incansable de espacios de aprendizaje y reflexión
en torno a la imagen. Creador en la década de los ochenta del Taller de
Fotografía de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), llegando a ser
uno de los espacios formativos más longevos e influyentes de la región.
Este
taller, concebido como un espacio abierto tanto para estudiantes universitarios
como para el público en general, eliminó las barreras entre el conocimiento
académico y la práctica ciudadana. Al abrir sus puertas sin restricciones,
fomentó un entorno de inclusión y diversidad de perspectivas que enriqueció de
manera significativa el discurso fotográfico local. En este contexto, la
exploración de la imagen artística se dio, en muchos casos, bajo enfoques de
corte más tradicional o conservador, pero con una constante búsqueda de sentido
estético y profundidad conceptual.
El taller
funcionó como un auténtico semillero de talentos, un espacio de iniciación
donde numerosos futuros fotógrafos y artistas visuales encontraron no solo las
herramientas técnicas para desarrollar su oficio, sino también un punto de
partida para la construcción de una mirada crítica y personal. Desde la
fotografía documental hasta las propuestas experimentales, el Taller de
Fotografía de la UABC permitió a sus participantes acercarse a la imagen como
una forma de expresión y de pensamiento.
Gracias a
la visión de figuras como Bojórkez, este taller trascendió su función
pedagógica para convertirse en un pilar de la vida cultural tijuanense. En él
confluyeron generaciones, estilos, inquietudes y trayectorias, consolidándose
como un referente indispensable para entender el desarrollo de la fotografía en
el noroeste de México. Su existencia reafirma la importancia de los espacios
formativos no solo como lugares de enseñanza, sino como catalizadores de
procesos creativos, comunitarios y de transformación social.
Por el
Taller de Fotografía de la UABC ha desfilado un número notable de fotógrafos,
muchos de los cuales se han consolidado como figuras clave en el panorama
artístico local y nacional. Entre ellos destacan Vidal Pinto, Alfonso
Lorenzana, Yuri Manrique, Mario Porras, Enrique Trejo, Julio Orozco y Heracleo
Hernández, por mencionar solo algunos. Cada uno ha llevado la disciplina
fotográfica hacia territorios personales y diversos, con enfoques que van desde
la fotografía documental hasta la experimentación visual, dando cuenta de la
amplitud de caminos que este espacio supo estimular.
En las
últimas décadas, el número de participantes y egresados que han desarrollado
una voz propia se fue multiplicando de manera significativa, conformando una
red creciente de fotógrafos activos cuya formación inicial remite, en muchos
casos, a este taller.
Uno de los
aspectos más representativos de la vocación promotora de Bojórkez fue la
organización constante de exposiciones colectivas anuales bajo el título Signos
e Imágenes, realizadas de manera ininterrumpida desde 1980 hasta 2023.
Estos encuentros expositivos se convirtieron en un escaparate fundamental para
la fotografía tijuanense, al ofrecer un espacio de visibilidad tanto para
autores emergentes como para profesionales ya consolidados. Esta mezcla
intergeneracional no solo permitió el diálogo entre distintas etapas de
formación y producción, sino que contribuyó a construir una memoria visual de
la ciudad y de sus transformaciones a través de la lente de múltiples miradas.
Signos e
Imágenes fue mucho más que una muestra colectiva, fue un
termómetro del desarrollo técnico y conceptual de la fotografía en la región.
Cada edición funcionó como un corte transversal del estado de la disciplina,
revelando no solo avances formales o temáticos, sino también nuevas
preocupaciones sociales, estéticas y culturales que los participantes ponían en
juego. Así, el taller no solo formó fotógrafos, sino que contribuyó activamente
a la construcción de un discurso visual propio en el contexto fronterizo.
La labor de
Bojórkez como promotor fue determinante para sostener en el tiempo este
proyecto formativo y expositivo. Su capacidad para generar comunidad, impulsar
nuevas generaciones y sostener un espacio de creación constante hizo del Taller
de Fotografía un hito en la historia cultural de Tijuana. Su visión no solo se
reflejó en la formación técnica, sino en la creación de condiciones para que la
fotografía pudiera florecer como un campo de expresión crítica, reflexión
estética y construcción colectiva de sentido.
La
Universidad Autónoma de Baja California, así como la comunidad artística y
cultural de la región, guardan una profunda deuda de gratitud con la labor
formativa de Manuel Bojórkez. Su entrega como maestro y guía trascendió las
aulas para dejar una huella imborrable en generaciones de fotógrafos que hoy,
desde distintos enfoques y territorios, continúan registrando con sus imágenes
fragmentos esenciales de nuestra identidad colectiva. Los frutos de sus cursos
y talleres no solo permanecen vivos en la práctica cotidiana de quienes alguna
vez compartieron con él el espacio del aprendizaje, sino también en la
construcción de una memoria visual plural, sensible y duradera.
Cada
fotografía que captura la esencia de lo que somos —nuestras luchas, paisajes,
rostros y transformaciones— lleva, en cierta forma, el eco de su enseñanza y el
impulso de su generoso legado. Su labor personal desde el marco creativo es
también extensa, registra momentos valiosos de los personajes más emblemáticos
de la entidad, así como sus peripecias por el mundo y deja con todo ello un
amplio legado que hará posible leer lo que fuimos desde su mirada curiosa y
puntual en un amplio legado fotográfico.
Manuel fue
un fotógrafo de mirada ecléctica, atento a las formas, a las correspondencias
visuales y a las resonancias estéticas de la imagen. Su trabajo se caracteriza
por una búsqueda rigurosa de la precisión en el encuadre, el balance en la
composición y la elección cuidadosa de los centros de atención. Sus imágenes,
en su mayoría de estructura estática, están marcadas por una notable claridad
formal y un dominio absoluto de la luz y la angulación. Pero más allá del
aspecto técnico, sus fotografías revelan un profundo deseo de transmitir
belleza, conmover e incluso dejar una huella emocional en quien las contempla.
Lejos de la
urgencia de documentar los exabruptos de la vida social o de señalar de forma
directa las injusticias del entorno, Bojórkez optó por una trinchera más íntima
y serena, la de la contemplación, la del deleite visual, la del silencio
elocuente. Su obra no rehúye el compromiso, pero lo traslada a la esfera del
detalle, del ritmo interno de las formas, de la armonía visual que se presenta
sin necesidad de retórica ni denuncia. Sus imágenes encuentran valor en lo
esencial, en lo que se ordena y se ilumina desde adentro, apelando a una
estética pura que, lejos de ser superficial, se muestra como una apuesta por la
dignidad de la mirada.
Ese legado
mesurado y reflexivo ha quedado registrado en gran parte en su libro Tras
los lentes... de Manuel Bojórkez (2022), con prólogo de Gabriel Trujillo,
una obra que constituye no solo un compendio personal, sino también un
testimonio histórico y geográfico de gran valor para la entidad. El libro se
convierte en una herramienta de memoria colectiva, un archivo visual que, junto
a otros registros de su tipo, contribuye a dibujar el rostro múltiple y
cambiante de este confín limítrofe del norte mexicano. Es, sin duda, una
aportación invaluable al patrimonio cultural de la región.
Manuel
cumplió su ciclo vital, pero deja tras de sí una constancia gráfica entrañable
y profunda de su tránsito por el mundo. Forjó, con igual entrega, una familia
consanguínea sólida y amorosa, y otra familia —la de sus alumnos, colegas y
amigos— que le estará eternamente agradecida; porque además de compartir su
conocimiento, supo mostrar con generosidad el camino de la fotografía como
oficio noble, como medio de introspección, como espacio de belleza, y como
refugio desde donde seguir creyendo en el poder de la imagen para hacernos
mejores, para recordarnos quiénes somos y hacia dónde aún podemos ir.